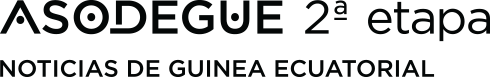Buenas tardes, señoras y señores:
Permítanme, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este acto la nueva oportunidad que me brindan para compartir con ustedes estas breves jornadas en Las Palmas. Pese al tiempo transcurrido, recuerdo con especial agrado reuniones similares en esta misma Casa de Colón, con ocasión de los “Coloquios de Historia Canario-Americana”, de los que nacerían los “Coloquios de Historia Canario-Africana” que, de la mano de amigos y maestros como los profesores Francisco Morales Padrón -que por desgracia ya no está entre nosotros-, Víctor Morales Lezcano y otros compañeros, nos esforzamos en animar allá por los albores de la década de los 80 del pasado siglo. Han transcurrido casi cuarenta años. Eran entonces embrionarios los estudios sobre la historia de Guinea Ecuatorial, abandonados por los españoles tras la descolonización y la deriva a que nos llevó la ominosa tiranía de nuestro primer presidente; estudios que, con toda modestia, intentaba reactualizar desde la publicación de mi Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, en 1977; esfuerzo casi solitario, jalonado de obstáculos innecesarios, que continué con numerosos trabajos aparecidos en revistas especializadas, sobre todo “Historia 16”. De modo que puedo afirmar hoy, con modestia pero con verdad, que con ello contribuí en la formación de una pléyade de investigadores y analistas que, comprendiendo su importancia y su necesidad, han retomado con entusiasmo y rigor la tarea de reconstruir y clarificar las relaciones históricas y culturales entre mi país y su antigua potencia colonizadora. Y, por fortuna, se ha avanzado bastante en el conocimiento científico y académico de las realidades que unen Guinea Ecuatorial y España, trascendiendo los lugares comunes del folklore y la propaganda.
Gracias a ello, disponemos ahora de libros, tesis doctorales, estudios, artículos y centros de investigación valiosísimos que permiten comprender ciertos períodos, si bien persisten determinadas parcelas aún poco esclarecidas; y, lo que es para mí más importante, persiste un cierto halo de misterio y ocultismo que impide la difusión diáfana de cuanto rodea o determina tales relaciones. A lo largo de mi vida, trabajé en las redacciones de medios de comunicación españoles de primer nivel, y aún trato de ganarme el pan escribiendo en los periódicos; circunstancias que me permiten conocer, y en este caso cuestionar, uno de los tópicos recurrentes de los forjadores de la opinión pública en España. Se dice comúnmente que África no interesa a los lectores, por lo cual las noticias sobre ese continente, el segundo más poblado de la Tierra, son, sencillamente, echadas a la papelera, sin que se realice la prueba en contrario: informar al público, para comprobar si existe o no existe interés. ¿Y cómo puede el público sensibilizarse ante temas que durante siglos le son presentados como ajenos o lejanos? De esta manera, la información veraz sobre Guinea Ecuatorial -la penúltima colonia de España mientras continúe inconclusa la descolonización de Sáhara- es hurtada a la opinión pública; como lógica consecuencia, su andadura no es percibida desde aquí con la misma intensidad emocional que los avatares de cubanos o venezolanos, por ejemplo. Y ello obedece a causas que es necesario explicar, a sabiendas de que nuestro inequívoco posicionamiento con la verdad y la racionalidad agudizará la inquina de los manipuladores de estas realidades. Y observamos -y anotamos- desde los tiempos de la dictadura de Francisco Franco que los gobiernos que se suceden en Madrid y Malabo prefieren que se perpetúen las sombras y no salgan a la luz determinados manejos oscuros, o, al menos, poco edificantes. Nadie responde a mi pregunta recurrente: ¿qué tapan las mullidas alfombras del Palacio de la Moncloa para que cada uno de sus inquilinos, olvidando a veces promesas y programas, termine más o menos abiertamente pasándose al campo de la tiranía implantada en Malabo tras la descolonización? Y como nadie nos ha respondido nunca, traslado a ustedes la cuestión, porque ustedes sí tienen voz y voto para exigir la clarificación del misterio. Alguno, con la boca pequeña, insinúa supuestas razones de Estado. Permítanme expresar nuestro escepticismo: al sacarnos de nuestras selvas para insertarnos en la Civilización, no tuvimos más remedio que adentrarnos en los pilares del pensamiento universal; luego no es culpa nuestra que tengamos alguna noción de las teorías esparcidas por algunos de los filósofos y científicos europeos más celebrados, aún vigentes en la actualidad, según comprobamos en el telediario de cada día. Pues bien: ni el sueco Kar von Linné -conocido entre los hispanófonos como Carlos Lineo-, ni los alemanes Hegel y Fichte, ni siquiera el francés Joseph Artur, conde de Gobineau, autores de libros y profesores que consagraron las más acendradas teorías racistas, demostraron que negro sea sinónimo de tonto. Y como no somos tontos, percibimos la falacia oculta tras el empeño en atribuir a intereses generales actuaciones de cuyos réditos son únicas beneficiarias personas individuales.
Pese a todo lo cual, y sin que nos consideremos ingenuos, seguiremos albergando la esperanza de que la voluntad de ambos pueblos, a través de sus respectivas opiniones y de los estudiosos de unas relaciones que siempre debieron y deben ser fluidas pese a las pugnas políticas y económicas en que se debaten las élites respectivas, engarzadas por espurios intereses neocoloniales, impedirá que se desgajen los sólidos lazos establecidos. Lo escribí no hace demasiado tiempo en la Tercera de ABC: Guinea no será Filipinas, pese al empeño de esos patriotas de salón, en realidad neoimperialistas -profesen la ideología que profesen- cuyo comportamiento se adecúa más a los S. XVIII y XIX; Guinea no será Filipinas, a pesar de toda incomprensión y malquerencia derivadas de la torticera interpretación de nuestra firme determinación de devolver cierta racionalidad, propia del siglo actual, a nuestra Historia común. Quisiéramos hacer de Guinea Ecuatorial la Nación que soñaron los precursores del anticolonialismo, habitable por todos en libertad y prosperidad. Por ello, y pese a quien pesare, seguiremos esforzándonos para que Guinea no sea alejada de la conciencia de los españoles, ni los españoles sean percibidos por los guineanos únicamente desde la inquina que marca el rencor. Ni Guinea será Filipinas, insisto, ni continuarán enfangándonos a los guineanos en las marismas pantanosas de hechos pasados que algunos se empeñan en resucitar.
Nuestra postura fue siempre clara: obtenidas las independencias, la tarea es centrarse en la construcción del Estado, posibilitando los fines de esa soberanía, exigida y obtenida para que realizásemos los anhelos de libertad, desarrollo y dignidad negados por la lógica inherente a la naturaleza del colonialismo. La Historia no puede ser el arma arrojadiza de demagogos incapaces de ofrecer a nuestros pueblos horizontes ilusionantes; la Historia, casi medio siglo después de obtenida la soberanía formal, debiera ser relegada al terreno del estudio y del análisis, despojada de la emotividad que incendia los corazones de pasión, impidiendo la serena reflexión que requiere la gestión del Estado. Desde este prisma abordo cuanto incide en las relaciones entre mi país y su antigua potencia colonizadora, en la esperanza de que aprendamos a impedir, o siquiera prevenir, la repetición de comportamientos y actitudes que, en lugar de consolidar nuestros lazos, se convierten en argumentos para cimentar la intolerancia en unos y otros. Sobre todo en el mundo de ahora mismo, cuando resurgen pasiones irracionales que la Humanidad pareció superar en 1948, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicho lo cual, añadir que, como en el resto de las Ciencias Sociales, tampoco a la Historia puede exigirse la objetividad absoluta. Imposible, por deshonesto, esperar asepsia en la narración e interpretación de comportamientos humanos. Tanto los de unos como los de los otros adquieren su sentido, y tienen que ser explicados, desde los intereses y sentimientos que fueron su génesis. Única manera racional de acercarnos a la verdad, fundamento de la ciencia historicista, que, desprovista de ella, se convierte en hagiografía, mera propaganda. Se vendió la falacia de la “objetividad de la Historia” cuando se trataba únicamente de recitar listas de batallas y nombres de reyes, con el fin de crear heroicidades artificiales destinadas a mantener los privilegios de los estamentos dominantes; hoy, sujetos los hechos al contexto en que se producen, el punto de vista resulta no solo necesario, sino imprescindible para su cabal comprensión. Ello significa, entre otras cosas, que, manejando los mismos datos de un período determinado, nunca puede ser el mismo el ángulo de observación -y por tanto de interpretación- del opresor y del oprimido, del negrero y del esclavo, del colonizador y del colonizado; por cual ni es lícito ni conveniente, ni siquiera en nombre de la objetividad, equiparar verdugos y víctimas, y esperar que ambos sientan lo mismo y expresen su sentimiento de la misma manera; sencillamente, porque sus emociones, sus experiencias, son diversas, cuando no contrapuestas. Acostumbrados a conocer únicamente la versión del colonizador, quizás encuentren novedosa la que podamos exponer los colonizados; y no solo “novedosa”: a menudo se nos acusa de todo -de racistas, revanchistas, intolerantes y otras lindezas-, cuando nuestra tarea es un auténtico ejercicio de ecuanimidad. Anhelamos ver reconocido el esfuerzo realizado desde el punto de partida, pues asumimos que, pese a los crímenes e injusticias, pese a las vejaciones y el humillante desprecio por nuestras culturas y modos de vivir y percibir esta Tierra común, situaciones que aún hoy seguimos padeciendo -la inmigración es un síntoma que ustedes, canarios, conocen bien- no fue del todo negativo el encuentro entre africanos y europeos. No somos maniqueos. Si relatásemos la Historia como los forjadores de mitos -es decir, como la historiografía occidental tradicional- sólo resaltaríamos los aspectos inhumanos del traumático encuentro entre africanos y europeos, magistralmente descrito en novelas como Todo se desmorona, del nigeriano Chinua Achebe, o en los filmes del senegalés Sembène Ousmane. Pero historiadores africanos, como el burkinabé Joseph Ki-Zerbo, nos marcaron el camino de la verdadera objetividad, al señalarnos la senda de la ecuanimidad, por la que siempre discurrirá nuestro pensamiento y toda nuestra labor, aunque nunca sea valorada por quienes únicamente esperan sumisión a los estereotipos: aquellos europeos que exigen continua pleitesía ante la deshumanizadora acometida de la “furia del hombre blanco” contra nuestras sociedades, o los africanos que desearían que nuestra palabra, hablada o escrita, solo contuviera rabia, insultos, denuestos o propuestas revanchistas. Preferimos la senda del equilibrio, pues, como reza el adagio, en el término medio está la virtud.
Premisas absolutamente imprescindibles para adentrarnos e intentar comprender la deriva posterior de las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España. Para lo cual hay que empezar desmitificando los mitos. A lo largo de casi dos siglos de presencia española en el golfo de Guinea, pero sobre todo en las vísperas de nuestra independencia, se acuñaron una serie de tópicos que permanecen casi invariables en el imaginario colectivo de ambos pueblos. Durante la tramitación en las Cortes de la Ley de Bases del Régimen Autónomo de Guinea Ecuatorial, en noviembre de 1963, el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, de quien dependía la Dirección General de Marruecos y Colonias -rebautizada Dirección General de Plazas y Provincias Africanas tras la independencia de Marruecos y la categorización como “provincias” de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea-, trazó un cuadro idílico de cuanto acontecía en aquellas tierras. Desde entonces se ha repetido hasta la saciedad el mito de la “labor civilizadora” de España en sus posesiones africanas. Labor civilizadora que tendría dos ejes fundamentales: la religión católica y la enseñanza. En las mentes de españoles y guineanos quedó fija la estadística decretada por la Presidencia del Gobierno, según la cual prácticamente todos los guineanos eran católicos, cuya doctrina habían asimilado y practicaban con fe y entusiasmo; y que la escolarización había alcanzado al 90 % de la población “indígena”, según nos llamaban entonces. Eran los resultados del esfuerzo de España por elevar a los “nativos” desde las “salvajes” prácticas ancestrales hasta insertarles en la civilización. Según el máximo responsable de la gestión colonial, España no estaba en Guinea como potencia colonial, es decir, para explotar sus recursos, sino cumpliendo de nuevo su misión histórica de civilizadora de pueblos y alumbradora de naciones. Discurso, insisto, que aún resuena en la conciencia de los españoles, sin que se haya cuestionado desde la “objetividad”. Porque tampoco son creíbles los alegatos supuestamente “anticolonialistas” de nuestros gobernantes poscoloniales, porque sus hechos los desmienten a diario, al basar su práctica política en el revanchismo, la desculturización, la ineficacia y demás rasgos totalitarios, que nos han llevado a padecer dos tiranías tan atroces. No podemos creer a Carrero porque las estadísticas coloniales se realizaban con fines políticos y propagandísticos, sin el rigor científico exigible; baste señalar que solo recogían datos de un segmento mínimo de la población, el compuesto por los guineanos emancipados, los bautizados, los casados canónicamente, los cabezas de familia y personas a su cargo; ausencia de rigor perpetuada hasta hoy, pues Guinea Ecuatorial no ha producido ninguna estadística fiable y, hoy, aún desconocemos siquiera cuántos habitantes tiene el país. Por ello, los discursos generados desde Malabo tienen un valor relativo, aunque asustan a los timoratos dirigentes de Madrid, ellos sabrán por qué.
Las contradicciones del discurso colonial son patentes: si España no estuvo en Guinea para explotar sus riquezas, ¿cómo se explica la creciente producción de cacao, madera, café y otros productos menores que aliviaron las penurias del régimen franquista desde el inicio de la Guerra Civil, y sobre todo en una posguerra caracterizada por el embargo internacional, por no remontarnos más atrás? ¿Cómo explicar racionalmente que unos “nativos” completamente “asimilados” y satisfechos de los beneficiosos efectos de la presencia española exigieran la independencia, cuyo primer escalón fue la provincialización de esos Territorios en 1958, seguida de la autonomía otorgada en 1964? El almirante Carrero y el estamento colonial urdieron explicaciones simplistas, como el argumento de la “moda” independentista, que, según ellos, y pese al aislamiento en que se hallaban las posesiones españolas, había “contagiado” a los guineanos. Sabían perfectamente que mentían, porque el propio Carrero, según recordaría él mimo después, viajó a Guinea en 1948 para “sofocar” el descontento producido entre la población por la masiva expropiación de las tierras más productivas en favor de los españoles, y otras injusticias palmarias, catalizadores de la rebelión anticolonial en el golfo de Guinea; episodios documentados en mis escritos, sobre todo en el libro España en Guinea, publicado en 1998.
Por fortuna, nos quedan las imágenes del No-do, y otros trabajos valiosísimos como el realizado sobre cine colonial por María Dolores Fernández-Fígarez, los documentales de Pere Ortín y las más recientes investigaciones del archivo fotográfico colonial de Inés Plasencia, por citar algunos, visualización que impide toda divagación o manipulación. Estampas indelebles en el espíritu del guineano. No mentimos nosotros; no tergiversamos nosotros. Nos limitamos a desmontar los mitos establecidos con la finalidad de restablecer la veracidad del acontecer histórico y equilibrar las actuaciones desde la verdadera objetividad. Ni nos mueve el rencor, ni ningún tipo de revanchismo; sólo que la primera mentira que descubrimos desencadenó la duda sobre todas sus “verdades únicas”, y surgió, de forma natural, el deseo de saber, de averiguar, lo cual nos parece no solo completamente lógico, sino absolutamente necesario. Asumamos que determinados hechos nunca desapareen con la generación que los vivió, pues se incrustan en el alma de un pueblo, pasando a formar parte consustancial del ser colectivo. Si el espíritu de la lejanísima Reconquista aún planea en el imaginario colectivo de los actuales españoles, según es perceptible en el comportamiento cotidiano de muchos frente a fenómenos como la inmigración de marroquíes o los matrimonios con “moros”, ¿cómo pedir que el colonialismo sea borrado como por ensalmo del espíritu de los pueblos colonizados al día siguiente de izar una nueva bandera? No parece realista.
La prueba más elocuente de la falacia del discurso colonial es el ocultismo en que tuvieron lugar los procesos de provincialización (1956-1959), autonomía (1963-1968) e independencia. El régimen de Franco declaró “secreto oficial” los debates de la Conferencia Constitucional, reunida en Madrid entre noviembre de 1967 y junio de 1968. Gracias a lo cual surgieron oscuros personajes como Francisco González Armijo, Francisco Paesa y Antonio García-Trevijano, entre otros, que jugarían un papel nefasto en nuestros primeros pasos como Estado soberano. Episodios en los que aún se debe profundizar, pues no todos los detalles han salido a la luz. ¿Qué pretendían ocultar Carrero y su personal de la Presidencia del Gobierno? A mi entender, no tanto el entramado de intereses económicos de determinados prohombres del régimen, minoritario núcleo que se beneficiaba de la explotación colonial, como se ha especulado desde entonces; tampoco parece razón exclusiva el intento de ocultar que un régimen totalitario estaba negociando con negros africanos derechos básicos negados a los propios ciudadanos de la metrópolis; pudieron, ciertamente, influir en las decisiones tales argumentos, pero pienso también que es necesario valorar la necesidad del régimen de tapar, con un decreto de clandestinidad, mentiras cuya revelación hubiese socavado los fundamentos de su ideario. En otras palabras: el secretismo oficial fue una sólida viga de contención que impidió al franquismo caer aplastado bajo la enorme sima de sus contradicciones entre lo que decían y la realidad.
Sima que resultaría insalvable cuatro meses y 21 días después de haberse consumado una independencia presentada en el orbe entero como “modélica”. El 5 de marzo de 1969, España inició la precipitada repatriación de sus ciudadanos, incluidos militares y Guardia Civil. ¿Qué había pasado? ¿Apenas unos meses de soberanía habían devuelto al “estado primitivo” a los “negros más civilizados” de África? ¿Era creíble que aquellos católicos practicantes, casi todos escolarizados, bondadosos y educados, empezaran a perseguir a sus civilizadores y cristianizadores apenas horas después de haberles “concedido” la libertad? Se había dicho hasta la saciedad, cuando los acontecimientos de Congo en 1960 y 1961, que el grado de “salvajismo” de los simbas sería imposible en los territorios bajo administración española. Ante la cruda realidad de aquellos españoles aterrorizados que huían con lo puesto de sus haciendas y plantaciones, en un territorio que cuatro meses antes era territorio suyo, el régimen de Franco, incapaz de asimilar tamañas contradicciones, amagó explicaciones incoherentes, fáciles de rastrear puesto que constan en las hemerotecas. Contradicciones palmarias ante las cuales reaccionó de manera desabrida: en 1971 declaró de nuevo “secreto oficial” todo lo relacionado con la excolonia, “materia reservada” que perduraría hasta su definitiva supresión por el primer Gobierno de Adolfo Suárez, en octubre de 1976. Durante la Transición, el pueblo español pudo informarse -más o menos- sobre lo que aconteció en Guinea Ecuatorial tras la independencia, y así emergió la trágica herencia de la descolonización: la tiranía de Francisco Macías, comparable a los genocidas más reputados no solo de un S. XX plagado de atrocidades, sino de la Historia universal. España descubrió con estupor que había alumbrado a un tirano, y, por la visible dejación de sus responsabilidades históricas, podría pensarse que todavía continúa en ese estado de shock. Por desgracia, la drástica supresión de los flujos informativos durante aquel lustro decisivo construyó un dique de incomunicación, cuya secuela más destacable fue la ruptura de los lazos afectivos: Guinea Ecuatorial fue borrada de la conciencia de España, y los guineanos nos sentimos abandonados por nuestra “madre patria”, convertida desde entonces en madrastra. Durante años, se esperó que España -como Francia o Inglaterra en sus excolonias- corrigiera el rumbo, pero fueron esperanzas vanas. Aún lo recuerdo bien: el pretexto eran los poquísimos españoles -no llegaban a una docena- que habían decidido quedarse en Guinea Ecuatorial porque ya carecían de arraigo en España. Es decir, España permitió impasible el genocidio con el pretexto de defender de las iras de Macías a ocho o diez españoles que se negaban a regresar a España porque se consideraban tan guineanos como los negros y se encontraban más a gusto allí que aquí. ¿Lo entienden ustedes? Nosotros, no. Como pretendemos ser ecuánimes, no avanzaremos teorías aventuradas, a la espera de que investigaciones futuras aclaren los verdaderos motivos de la clamorosa pasividad del Estado español, que, desoyendo el clamor de guineanos y comunidad internacional, presenció el exterminio de un tercio de nuestra población a cambio de la seguridad de unos ciudadanos que voluntariamente proclamaban su desvinculación con España. Algún día, cuando las almas se serenen y los guineanos podamos escribir con sosiego sobre aquella etapa ominosa, se desvelarán los misterios. Todo tiene sus consecuencias: los miles de guineanos que, huyendo de la persecución de Macías, atravesaron las fronteras para refugiarse en los países vecinos, serían años después la punta de lanza de la penetración francesa en Guinea Ecuatorial, una de las endebles excusas oficiales para que nuestro país sea miembro de la Francofonía y el francés sea hoy “lengua cooficial” en Guinea Ecuatorial, en detrimento del español. Puedo afirmarlo con conocimiento de causa: aquellos guineanos que malvivieron aquí en la época de Franco y en los primeros años de la Transición -que, en puridad, debieron ser la clase modernizadora que devolviera la libertad y el desarrollo al país tras el derrocamiento de la primera tiranía en 1979- quemaron las naves y regresaron, no para defender los intereses económicos y culturales de España, que ya no sentían propios, sino para asesorar a Obiang sobre la manera más eficaz de destruir los vínculos con España. Hoy, por mucho que diga la propaganda, la realidad es que España perdió todos sus instrumentos para influir en el país, y apenas cuenta en la política guineana. Y en la propia España, la consecuencia es igualmente trágica: no pocos jóvenes españoles me preguntan, en mis conferencias o en la calle, por qué escribo o hablo tan bien en español; lo cual evidencia que no tienen ni noción de que, en algún tiempo pasado, fui tan español como ellos.
Anotemos, pues, que la descolonización de Guinea Ecuatorial tuvo, como primer legado, el desmontaje de los mitos de un colonialismo fascista, último vestigio de aquel “imperio” telúrico soñado por Franco, Carrero y Serrano Súñer, plasmado en un libro que hoy todos prefieren no recordar, Reivindicaciones de España, escrito por José María de Areilza y Fernando María Castiella, dos personalidades muy relevantes en la política española. Que España rehuyera las consecuencias del clamoroso fiasco en que desembocó un proceso vergonzante, pergeñado entre la precipitación y el despecho, desembocó en la constatación actual de los escasos lazos afectivos resultantes de la peculiar interacción entre guineanos y españoles desde el desembarco de la expedición del Conde de Argelejos en Annobón y Fernando Poo en 1778 hasta la firma del acta de Independencia entre Manuel Fraga Iribarne y Francisco Macías Nguema el 12 de octubre de 1968. Por cierto: los historiadores españoles ignoran o pasan de puntillas sobre el episodio decisivo que cimienta la presencia española en aquella región: la ratificación del Tratado hispano-portugués en La Granja de San Ildefonso (Segovia), acordado en 1777 en el Palacio de El Pardo, mediante el cual el muy ilustrado rey Carlos III y su primer ministro, el conde de Floridablanca, pasaban a poseer una “cantera” propia de aprovisionamiento de esclavos en África, para ahorrarse los sobrecostes que suponía la reventa de negros para sus colonias americanas por los traficantes holandeses, portugueses, británicos y franceses. Decir hoy que España fue un activo país esclavista que comerció con negros desde los albores de la colonización americana -en realidad, la última potencia en abolir la esclavitud- sigue siendo tabú, y se considera fruto de “leyendas negras”… ¿Es un invento la Casa de Contratación de Sevilla? ¿Son calumnias los miles de legajos amontonados en diversos archivos diseminados por Andalucía, Castilla, Cataluña o Madrid? ¿Por qué tergiversan y manipulan su propia Historia? ¿Por qué dificultan la investigación, y por tanto el conocimiento, de esa parte de la memoria histórica? Sólo muy recientemente, una nueva generación de investigadores, sacudiéndose complejos seculares, se ha acercado al tema con probidad. A quien interese, recomiendo -además de la historia novelada de Lino Novás Calvo, Pedro Blanco, el negrero-, libros de Arturo Arnalte como Los últimos esclavos de Cuba y La diáspora africana, o el muy reciente de Gustau Nerín, titulado Traficantes de almas: los negreros españoles de África. Nerín es autor de otros libros imprescindibles para conocer los entresijos de la colonización española en Guinea, como Guinea Ecuatorial: historia en blanco y negro; Un guardia civil en la selva; La última selva de España y La sección femenina de Falange en la Guinea Española, entre otros.
En cualquier caso, la independencia de Guinea Ecuatorial nos demuestra que el nivel de desarrollo cultural, cívico y político atribuido a los guineanos de 1968 era una falacia; ficción que explica con claridad la facilidad con la que Macías, un hombre primitivo en el sentido más estricto del término, “auxiliar administrativo por méritos” según se definía a sí mismo, liquidó a la endeble capa de asimilados, formada por unos pocos profesionales universitarios, maestros auxiliares no equiparados a los españoles hasta las vísperas de la independencia, y una incipiente clase media formada por empleados coloniales y nativos que comerciaban con los colonos. Como en el resto de África, no estaba en la naturaleza del colonialismo formar a los colonizados. Mientras la propaganda insistía -y continúa insistiendo- en la “misión civilizadora” de España en Guinea, resulta útil recordar la sorda polémica desarrollada en la superestructura colonial, a mediados de los años 40, entre la Prefectura Apostólica de Fernando Poo, el Gobierno General y la Inspección de Enseñanza, sobre el grado de instrucción y las materias que convenía impartir a los nativos en la Escuela Superior Indígena de Santa Isabel (actual Malabo). Agria controversia que finalizó con la destitución del Inspector, Heriberto Ramón Álvarez, y del gobernador, Mariano Alonso, tímidos reformadores acusados de “subvertir las mentes de los negros”. La desabrida reacción del clero colonial ante la sublevación de los seminaristas de Banapá, a principios de los años 50, en protesta por la discriminación racial que padecían, y otras reivindicaciones no menores, engrosaría las filas del nacionalismo y daría al movimiento emancipador una consistencia ideológica de la que entonces carecía. Analizando el perfil de los candidatos presidenciales de 1968, se observa con nitidez la ausencia de personalidades consistentes: Bonifacio Ondo Edu, encumbrado por Carrero como presidente del Gobierno Autónomo, no era sino un catequista que leía con dificultad; Francisco Macías hablaba un español precario aprendido de manera autodidacta, pero suficiente para ser intérprete en el “tribunal de raza” de su distrito de Mongomo; Atanasio Ndongo hablaba un español perfecto, pero había sido expulsado del seminario a raíz de la huelga de Banapá, lo cual le llevó al exilio, donde aprendió francés e inglés, único bagaje que le convertiría en el “intelectual” del grupo; Edmundo Bosió, líder de la Unión Bubi, modesto agricultor y sumiso vendedor de cacao, había sido promovido por la poderosa Cámara Agrícola de Fernando Poo para contrarrestar lo que los colonos presentaron como “hegemonía” de los fang; y Andrés Moisés Mba Ada, empleado en la factoría de un colono en Micomeseng, fue encargado de dirigir la Cooperativa de Río Muni. Biografías más bien modestas, que en sí mismas desmentían el alto grado de preparación de los guineanos proclamado por el estamento colonial. Un último dato: de todos los Consejeros del Gobierno Autónomo, sólo el de Información y Turismo, Luis Maho Sicachá, abogado, tenía un título universitario. Y en el primer Gobierno de la independencia, no encontramos a ningún ministro con estudios superiores. Si ésos eran la “élite”, ¿cómo estaría el pueblo llano? Si a ello se unen ambiciones y rivalidades -en buena parte abonadas por los colonos- no resultaba difícil pronosticar el desastre resultante. Como en cualquier situación de profunda crisis social que no encuentra guías sólidos, ganó la demagogia, el populismo, la propuesta más radical. Si sucedió en otras sociedades en teoría infinitamente más “civilizadas” -en Italia, 1923; en Alemania, 1933; por citar los ejemplos más llamativos- ¿cómo extrañarnos de que se repitiese en Guinea Ecuatorial? Datos que avalan nuestra percepción: en 1968, Guinea Ecuatorial se encontraba en una especie de transición, en tierra de nadie; los guineanos se hallaban despersonificados, aniquilada su identidad, a caballo entre unas tradiciones en las que ya no creían y cuyo significado desconocían, de las que habían sido arrancados de manera traumática, consideradas retrógradas y “salvajes” desde la perspectiva del colonizador; pero tampoco habían asimilado ni asumido una modernidad considerada impropia por extraña, instrumento de la dominación del opresor, impuesta mediante la violencia y las vejaciones, y rechazada por extranjerizante desde lo más profundo del ser. ¿Puede extrañarnos entonces el triunfo del oscurantismo representado por Macías, de las ideas más retrógradas combatidas por el colonialismo, la explosión violenta del odio acumulado y reprimido durante tanto tiempo? Esa deriva nos muestra una característica esencial del colonialismo español: los españoles jamás se preocuparon por conocer de verdad a los guineanos, desidia o desdén que generó y aún alimenta el desencuentro, impidiendo hallar ese necesario terreno común en el cual basar unas relaciones maduras que destierren los complejos del colonizador y los complejos del colonizado.
Debe ser igualmente cuestionado el mito del desarrollo. Según la propaganda colonial, la renta de Guinea Ecuatorial -332 dólares por habitante- era la más alta de África. Analizando con precisión el dato, y no vamos a ser exhaustivos, es fácil darse cuenta de que la estadística, por sí sola, es engañosa. En Fernando Poo, que albergaba la inmensa mayoría de las explotaciones de cacao -con una producción de 48.000 toneladas en 1967- y donde residían casi dos tercios de la población blanca, la renta del colono español era de 1.463 dólares, y 158 dólares la del nativo, la mayoría de etnia bubi; en la Región continental, especializada en la producción de maderas y café, la renta del europeo ascendía a 1.354 dólares, y la del nativo sólo 70 dólares anuales. Es cierto que en los últimos diez años de la presencia española, coincidiendo con el Plan de Estabilización y los iniciales Planes de Desarrollo, hubo una mejora en determinadas infraestructuras y en los servicios de salud y educación. Situándonos en el contexto, la creación de centros de formación profesional como las Escuelas de Artes y Oficios y el Centro Laboral La Salle, obedecían a las presiones de las Naciones Unidas -a las que el régimen de Franco era especialmente sensible-, pero, sobre todo, al incremento de las necesidades de la colonización, es decir, al interés de los propios colonos. La prueba es que, al producirse la llamada “emergencia” el 5 de Marzo de 1969, todos los servicios quedaron paralizados; el país fue hundiéndose a medida que se deterioraban infraestructuras y servicios, principalmente por escasez de técnicos; situación que no pudo ni paliar la asistencia técnica de los organismos internacionales, dada la determinación desculturizadora y primitivista de Macías, presentada como “anticolonialismo” y “antiimperialismo”; verborrea demagógica que encandiló a no pocos demócratas y progresistas españoles; cuestión ésta -la reacción de los círculos antifranquistas ante nuestra independencia- igualmente digna de ser estudiada. Así, en pocos meses, se redujo drásticamente la producción económica, y dejaron de funcionar servicios esenciales tales como sanidad, enseñanza, abastecimiento de agua potable o el suministro eléctrico. Abandonadas las fincas, se redujo drásticamente la producción de materias primas como el cacao o la madera; la consecuencia, para Guinea Ecuatorial, fue la caída en picado de la economía, regresando en muy poco tiempo a niveles de vida precoloniales; para España, supuso la pérdida de un valiosísimo mercado que pudo expandirse a los países del entorno, y de un notable punto de abastecimiento de productos para determinadas industrias; y sobre todo, un descrédito internacional que frenaría definitivamente los avances obtenidos en la reivindicación de Gibraltar, como quedaría demostrado a partir de la crisis de Gobierno de octubre de 1969, que supuso la salida de los ministros más “aperturistas” -que habían defendido la causa de la independencia guineana-, entre ellos los de Asuntos Exteriores, Castiella, e Información y Turismo, Fraga. Temas que, 48 años después, aún no se pueden considerar normalizados.
Podríamos seguir. Pero consideramos suficiente el muestrario expuesto para fundamentar nuestra tesis: de la doble opresión de un colonialismo fascista no se podía esperar una democracia idílica. No resulta racional. Y los guineanos seguimos pagando aquella interminable sucesión manipulaciones, errores y mentiras. Lo he dicho en otras ocasiones: el principal problema de Guinea no es ni el económico, ni el étnico, ni ninguna de esas retahílas estereotipadas que nos presentan como consustanciales en el África poscolonial. El verdadero problema -la principal herencia- es que Franco no ha muerto en Guinea. Si Macías es un calco de la primera etapa del franquismo, aquella de la represión más brutal tras finalizar la Guerra Civil, Teodoro Obiang es la grotesca caricatura del franquismo surgido del Concordato y el pacto con Estados Unidos: una dictadura igualmente represiva legitimada por los intereses internacionales. No es necesario desgranar más argumentos, puesto que cualquiera con ojos y oídos puede comprobarlo. Se acaba de evidenciar de nuevo ayer mismo, última escenificación de la parodia democrática que Obiang y los suyos presentan como “elecciones”. Y al decir “los suyos”, debe entenderse incluidos sus poderosísimos apoyos españoles, verdaderos depredadores de nuestras legítimas aspiraciones de libertad, desarrollo y dignidad, sin los cuales nunca hubiese llegado donde está, o hace tiempo que habría dejado de estar donde está.
Muchas gracias por su atención.
Historia y legado de la descolonización española en Guinea Ecuatorial