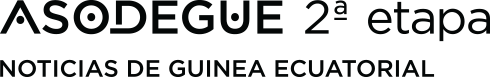Capitulo 4. LA INDEPENDENCIA. Septiembre 67-octubre 68
Manuel Fraga aparece en las fotos de los actos de la proclamación de la Independencia de Guinea Ecuatorial, el 12 de octubre de 1968, más con aspecto grave que con sonrisa de satisfacción. El momento no era para lanzar las campanas al vuelo. Todo había salido mal. Quizá por esta razón, Franco envió a su ministro de Información y Turismo a entregar el poder a Francisco Maclas.
El Comité de los 24 de la ONU escucha al representante español explicar el interés de su Gobierno por seguir adelante con la idea de la Conferencia Constitucional, pese a ciertos retrasos que se estaban produciendo en el calendario previsto. Jaime de Piniés decía el 5 de septiembre de 1967 que España había creado, en diciembre anterior, una comisión interministerial para preparar la posición gubernamental en la Conferencia.
Este grupo interministerial se reunió en febrero y marzo siguientes con la Comisión Permanente de la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial para discutir las posibles modalidades de la Conferencia. También estuvieron en Madrid los opositores Atanasio Ndong, Pastor Torao Sikara y Agustín Daniel Grange Molai.
Piniés aseguró que el atraso de la convocatoria de la Conferencia se debía a que la parte guineana no había podido concluir sus estudios y consultas, a causa de las muchas divergencias que aparecían. El Comité de los 24 aprueba una resolución en la que se «reafirma el derecho inalienable del pueblo de la Guinea Ecuatorial a la autodeterminación e independencia», «lamenta» que la Conferencia Constitucional no haya sido convocada y «ruega a la potencia administradora que cumpla sin más dilaciones la última resolución de la Asamblea General». Por último, pide a España que acceda a conceder la independencia del territorio unido, antes de julio de 1968.
La primera fase de la Conferencia Constitucional se inauguró en Madrid el 30 de octubre de 1967 con la presencia de 47 guineanos. Una vez más, la situación de dictadura que se vivía en España impidió un desarrollo normal del acto. Las tensiones no aparecían a la luz pública y casi nadie sabía lo que pasaba. Los bubis estaban ya claramente enfrentados con los fang. La presión de la comunidad internacional hacía que también se produjeran enfrentamientos en el Gobierno de Franco. El ministro Castiella, en un largo discurso plagado de citas históricas y dibujando lo que para su Gobierno era una impecable trayectoria en favor de la colonia, afirma que la reunión pretende «abrir un diálogo sereno, realista y ambicioso que permita examinar las distintas opciones que se presentan hoy al pueblo de Guinea».
Bonifacio Ondó agradece «la buena disposición del Gobierno español», critica a la verdadera oposición, asegura que en Guinea hay una «libertad que yo me atrevo de calificar de excesiva en muchos casos» y manifiesta que «sea cual fuere el futuro de nuestro país, estoy seguro que los lazos culturales, religiosos y humanos que nos unen a la nación española no podrán romperse jamás, con independencia de la evolución política o económica a la que lleguemos».
En ese primer encuentro oficial entre las dos delegaciones el Gobierno español se enteró de que los guineanos, sin excepción, querían la independencia, según afirmó Castiella al inaugurar la segunda fase, el 17 de abril de 1968. La primera reunión se clausuró al solicitar España un tiempo «para adoptar una posición definitiva».
Por primera vez se aplica la Ley de Secretos Oficiales a la Conferencia, cosa que, unida a la censura que impone el régimen, propicia ese halo de misterio que envuelve a todos los asuntos de Guinea y que sólo empezará a desvelarse realmente una década después, cuando España accede a la democracia.
Durante el tiempo que transcurre entre una y otra fase, los guineanos, que no se fían del todo, siguen moviéndose para dar a conocer sus anhelos independentistas. De hecho, ha comenzado también una campaña electoral y cada uno de los posibles candidatos trata de situarse en el mejor lugar para la salida.
Aprovechando que la IV Comisión de la ONU discutía a mediados de diciembre de 1967 la cuestión de Gibraltar, a solicitud de España, un grupo de guineanos acudieron a Nueva York para exponer sus planteamientos. Por parte del MONALIGE viajaron Francisco Maclas Nguema, vicepresidente del Consejo de Gobierno Autónomo, Atanasio Ndong y Saturnino Ibongo, acompañados por Salomé Jones, vicepresidente del MUNGE, y Eworo Obama, presidente del IPGE. Todos solicitaron lo mismo: independencia total para Guinea Ecuatorial el 15 de julio de 1968, que se mantuviera la integridad territorial y que se creara un gobierno provisional hasta las elecciones. Según un cable de EFE, los guineanos expusieron la «desazón y desesperanza que les había producido la primera fase de la Conferencia Constitucional» y se lamentaron de que el Gobierno de Madrid no les dijera claramente que estaba dispuesto a conceder la independencia, «algo que ya ha reconocido ante la Organización internacional». Acusaron también «a ciertas corrientes dentro de algunos grupos económicos españoles» de intentar «fomentar la separación territorial guineana».
La intervención guineana en la ONU hace reaccionar al Gobierno de Madrid. Su representante en el foro neoyorquino declara que España ha decidido someter a referéndum, en los primeros meses de 1968, «las aspiraciones manifestadas ante la Comisión por los miembros de la delegación de peticionarios de Guinea Ecuatorial». Piniés añadió ante algunos periodistas españoles que «si el pueblo de Guinea quiere que la independencia se proclame al día siguiente de la celebración del referéndum, así será».
Los vaivenes de la Administración española denotan una falta de previsión de los acontecimientos o una lucha interna entre quienes pensaban que había que conceder la independencia a Guinea, cuanto antes, y otros que trataban de demorar lo más posible esta medida. Era el viejo enfrentamiento entre Carrero Blanco y Castiella. El ministro de Exteriores insistía en que «ceder» en el asunto de Guinea podía ser muy útil para que España abordara en mejor posición el contencioso de Gibraltar.
«El problema de Guinea fue también, claro está, la lucha interna de dos corrientes en el mismo seno del Gobierno. Yo también soy responsable de todo lo pasado, porque fui ministro y colaboré, pero una buena idea de lo que fueron los gobiernos que padecimos está en el hecho de que yo me enteraba de lo que pasaba en Guinea mediante nuestros diplomáticos en Naciones Unidas», dice Castiella a Cambio-16 en noviembre de 1976, señalando que las cuestiones relacionadas con la descolonización de Marruecos, Ifni, Guinea y el Sahara estaban en manos de Presidencia del Gobierno, es decir de Carrero Blanco. Castiella reconoce que fracasó su estrategia cuando intentó oponerse a la ley de Provincialización de Guinea. Luego «pasó lo que pasó. Cosas lamentables… se exiliaron algunos líderes y otros aparecieron muertos… Eran los tiempos de las independencias: en 1960 aparecieron dieciséis nuevos estados en África. El empuje no había quien lo resistiera». Castiella recuerda que Franco le dijo un día en un Consejo de Ministros que los de Exteriores eran «unos entreguistas», por plantear argumentos en favor de la Independencia de Guinea.
Esta situación de indefinición creaba el desconcierto entre los guineanos y entre los casi ocho mil españoles afincados en Guinea, dueños de medio millar de empresas, cuya inseguridad crecía cada día. La economía y el comercio, en un 80 por ciento en manos de españoles, comenzaron a deteriorarse, pues hubo una cierta paralización de las actividades, aunque muchos pensaban que las cosas no iban a cambiar tan pronto. Joaquín Mallo, ya entonces uno de los principales productores de cacao, pidió a Castiella información sobre los planes del Gobierno en cuanto a la concesión de independencia a la colonia.
Quienes tenían intereses en la Isla de Fernando Poo estaban convencidos ya de que les convenía más que se crearan dos países distintos. Argumentaban que la economía era muy diferente pero, sobre todo, decían que sería muy difícil el entendimiento entre fang y bubis. Para ellos no había duda, tenían dominados a los dóciles bubis, que trabajaban en la administración de las fincas o como criados en las casas («boys» y cocineros), algo que veían era más difícil lograr con los altivos y guerreros fang del continente. La verdadera mano de obra en las plantaciones de cacao de Fernando Poo procedía de otros países más pobres del Golfo de Guinea, especialmente nigerianos. Pero no sólo la mayoría de los guineanos que alzaban su voz expresaban su deseo de formar un solo Estado, opinión que compartían la mayoría de los países de la ONU, especialmente los africanos, sino que incluso los españoles que tenían intereses en Río Muni preferían no separarse de Fernando Poo, al pensar que también podían beneficiarse ellos de la moderación de los bubis.
«Hay una actitud de franca antipatía de los antiguos colonos hacia el grupo étnico fang, que se basa en el tópico de su rebeldía ante los colonos y en el hecho de considerárseles como antiguo opositor a la penetración colonial. En cambio, el grupo étnico bubi goza de la amistad y marcada simpatía de los colonos, ya que, entre otras razones, les ofrece sus tierras y plantaciones, a cambio de modestas viviendas, vino y arroz«, afirmaba mucho más tarde Teodoro Obiang Nguema (1).
Una nueva intervención de los líderes políticos guineanos en la ONU obliga a Piniés a emplearse a fondo ante el Comité de los 24. Los guineanos acusan al Gobierno español de emplear medios dilatorios y de intentar dividir a bubis y fang. Piniés manifiesta que España desea conceder la independencia a Guinea en forma ordenada y asegura que no hay más de 450 guardias civiles en todo el territorio guineano, por lo que no pretende utilizar las armas en la colonia. El diplomático sorprendió a todos al revelar que la segunda fase de la Conferencia Constitucional se inauguraría en Madrid el 17 de abril y que incluso podría adelantarse la fecha de la independencia, prevista entonces para el 15 de julio. En la Conferencia debía elaborarse una Constitución y una Ley Electoral, que según los planes de España debían ser aprobadas en referéndum por los guineanos, bajo supervisión de expertos de la ONU. Los guineanos deseaban concretar también el proceso de transmisión de poderes.
En esos primeros meses de 1968 se había producido ya cierta desbandada de españoles con intereses en Guinea. Salomé Jones, vicepresidente del MUNGE y representante del secretariado conjunto de los partidos políticos guineanos, afirma «que carecen de todo fundamento las ideas alarmistas que… han cundido entre los residentes españoles en Guinea Ecuatorial, que les han movido a abandonar nuestro país… Nuestros deseos son no sólo apoyar y ayudar a todos los españoles y demás residentes en nuestro país, sino abrir ampliamente las puertas a todos cuantos quieran ir a nuestro país para ayudarnos a explotar nuestros recursos naturales, culminando así de forma brillante la magnífica labor colonizadora llevada a cabo hasta ahora por España».
Cuatro meses después de la clausura de la primera fase de la Conferencia Constitucional, el 17 de abril, se reanudan los trabajos en Madrid. Castiella, en nombre de su Gobierno, «reafirma el propósito de conceder en 1968 y en la fecha más próxima posible ,1a independencia de Guinea Ecuatorial como una unidad política, sin perjuicio de salvaguardar la personalidad de la isla de Fernando Poo».
La Conferencia dura dos meses, hasta el 22 de junio. Al finalizar, el Gobierno español publica una declaración de intenciones sobre la independencia y el papel que debería cumplir España en su relación con la futura República africana. También se dan a conocer el nuevo texto constitucional y la ley electoral, preparados, en realidad, por un grupo de técnicos de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, que no satisfacen a casi nadie. Se establece un calendario para la transmisión de poderes y se esboza el papel de España en el futuro independiente de la nueva república africana.
Los dirigentes del MUNGE acuden al despacho de Antonio García Trevijano y Forte, sito en Castellana 106, para asesorarse sobre la presentación de una enmienda total al texto constitucional. Al parecer, aconsejados por el notario en situación de excedente, protestan ante la ONU. Algunos guineanos de cierto prestigio, como Saturnino Ibongo o Atanasio Ndongo, ambos asesinados posteriormente por Macías, afirman ante el Comité de los 24 de la ONU que las protestas presentadas por un grupo de guineanos sólo tienen el objetivo de «crear problemas al Gobierno español, impidiéndole una descolonización normal de Guinea, y dejarle en mala postura internacionalmente». Además afirman que «representan a grupos económicos internacionales, que tienen interés por entrar en Guinea en cuanto se haga independiente».
García Trevijano, que luego tuvo cierto papel protagonista en el inicio de la transición política española, según reconoció él mismo en carta enviada al diario Pueblo y publicada el 19 de .julio de 1968, comenzó a ayudar a los guineanos del MUNGE en noviembre del año anterior, cuando le solicitaron ayuda económica y que elaborara un proyecto de Constitución. Su proyecto de enmienda total al texto elaborado por los funcionarios españoles fue firmado por 23 miembros de la delegación guineana en la Conferencia (la mayoría) y presentado a Mesa del organismo.
Marcelino Cabanas, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, presentó en la Conferencia la Ley Constitucional. Este funcionario, en una entrevista aparecida en ABC el 29 de junio, afirmó que «la delegación española asumió su misión coordinadora y elaboró un texto armónico y equilibrado, recogiendo, en todo lo posible, las ideas expuestas por los delegados guineanos». Según Cabanas, «en todo el texto late la preocupación de mantener un equilibrio que impida tanto los excesos secesionistas como los rígidamente centralistas». Se definía que Guinea sería una república democrática y la forma de gobierno sería presidencialista. La Asamblea de la República se compondría de 35 diputados, 19 por Río Muni, 12 por Fernando Pao, 2 por Annobón y otros 2 por la circunscripción de Coriseo, Elobey Grande y Elobey Chico.
Se acordó que las Cortes debían refrendar el compromiso adquirido por España en la Conferencia el 22 de julio y que el 11 de agosto debía celebrarse el referéndum para que los guineanos dieran su visto bueno a la Constitución. Antes de decidirse la fecha de las primeras elecciones se supo que la independencia se haría efectiva el 12 de octubre de ese año de 1968.
José Luis Castillo Puche, en una crónica que envió el 11 de julio para el diario Informaciones desde Nueva York, aseguraba que cuando Piniés dijo que «el proceso electoral se llevará a cabo por sufragio universal, exclusivamente entre las personas consideradas nacionales guineanas, personas de ascendencia africana que hayan nacido en Guinea Ecuatorial y sus hijos, aunque hayan nacido fuera de ella siempre que uno y otro caso vengan poseyendo como tales la nacionalidad española…, algunos delegados miraron hacia el representante del Reino Unido y no había más que una palabra, no en la boca sino en la mente: Gibraltar».
En Madrid se acusaba a la conspiración «judeo-masónica» de importunar en el proceso guineano. El procurador Luis Gómez de Aranda dijo al pleno de las Cortes el 24 de julio que «es evidente que los intereses legítimos de España y del pueblo de Guinea están siendo atacados ahora por capitalistas y por comunistas, por fuerzas sórdidas y oscuras». El procurador, al presentar el dictamen de la Comisión de Leyes Fundamentales sobre el Proyecto de Ley de Independencia de Guinea, explicó la razón por la que no se aceptó una enmienda patética de Ricardo Bolopa. El bubi inició su discurso para pedir la independencia separada de Fernando Poo con las palabras; «nuestra causa no es brillante, porque somos los más débiles». Según Gómez de Aranda, aunque la división de África fue hecha de forma arbitraria por las potencias coloniales, los nuevos estados africanos no desean complicar la situación permitiendo nuevas divisiones según la distribución tribal. La presión que estos jóvenes países ejercieron en la ONU terminó de convencer a Madrid para conceder la independencia a un único estado, a pesar de contar con pueblos distintos, cuyos destinos se unieron al formar parte de la misma concesión territorial portuguesa a España dos siglos antes.
En el tratado constituyente de la OUA se establece el respeto a las fronteras trazadas por las potencias coloniales, como un mal menor, para evitar una mayor atomización del continente en virtud de intereses personales.
Castiella, que a pesar de sus desavenencias con Franco se mantenía como ministro de Exteriores desde 1957, explicaba que para «garantizar la personalidad de Fernando Poo, la Constitución establece un Consejo de la República, formado por seis miembros, tres procedentes de cada una de las dos provincias -división por mitades que se hace, pese a la muy superior población de Río Muni-, cuya misión es resolver los conflictos que puedan producirse entre el ejecutivo y el legislativo, así como asegurar el equilibrio que la propia Constitución señala entre las competencias del Estado y las específicas de cada provincia». Siempre con el fin de que la minoría bubi no quedara relegada, los doce diputados con que contaba Fernando Poo en la Asamblea no se correspondían exactamente con el peso proporcional de su población. El objetivo era que los parlamentarios de Río Muni, con sus 17 representantes, no llegaran a sumar los dos tercios necesarios para aprobar o derogar determinadas leyes. Además, según ordenaba la Constitución, el vicepresidente debía ser natural de provincia distinta a la del presidente, lo cual consagraba la figura de un presidente fang (era la mayoría) y un vicepresidente bubi. Según Castiella, la Constitución era «un equilibrio de la unidad en la diversidad».
El texto constitucional era una amalgama de principios franquistas, con unas gotas de africanismo tomadas de las constituciones de otras naciones del continente. El presidente se elegía por un periodo de cinco años, por mayoría absoluta en la primera vuelta o por mayoría simple en una segunda, disputada entre los dos candidatos más votados. Una de las cosas más curiosas de la Constitución es que se establece pensando en un sistema pluripartidario, pero este aspecto no se menciona. En Guinea Ecuatorial sólo llegaron a convivir varios partidos políticos antes de la independencia. Luego se estableció un sistema de partido único, por otra parte muy africano.
Tras resultar aprobada la Constitución por referéndum, sólo con 72458 votos a favor (63,1 por ciento) y 40197 en contra (35 por ciento) -en Fernando Poo ganó el no-, el Boletín Oficial del Estado publicó el día 19 de agosto un decreto-convocatoria para elecciones generales, para el día 22 de septiembre. El proceso, demorado sucesivamente por las autoridades españolas, llevaba ahora un ritmo enloquecido, casi sin tiempo de preparar las candidaturas, presentarlas (se daba de plazo hasta el 4 de septiembre) y hacer las campañas electorales.
Ese verano los espacios principales de los diarios españoles estaban dedicados a Guinea» El ministro de Información y Turismo, el ya hiperactivo Manuel Fraga, viajó a mediados de julio a Santa Isabel para hacer entrega de las instalaciones de televisión a los guineanos. Les dijo que debían ser «el instrumento de afirmación de vuestra personalidad hispánica». Con un presupuesto de 61 millones de pesetas, se construyeron y se dotaron con el material más moderno de la época unos estudios y oficinas centrales en Santa Isabel y una poderosa estación repetidora en el pico del mismo nombre, a tres mil metros de altitud, para que llegara la señal a Río Muni.
Fraga, en un florido y encendido discurso que incluye Rafael Fernández en su obra, anota que la entrega de la televisión «es, quizá, uno de los últimos y de los más valiosos regalos que España puede haceros» y asegura que «la colonización fue para nosotros una cuestión de alto ideal, algo de lo que había de responder ante la Historia de la Humanidad».
Como Franco no se atrevía a viajar a Guinea -las únicas «provincias españolas» que no visitó durante su largo mandato- debido a su horror al avión, envió un mensaje que comenzaba recordando que «en estos días, en que se cumple un aniversario más de la gloriosa efemérides de nuestro Movimiento en la vida española, me dirijo a vosotros en el momento en que se inauguran en nuestra región los servicios de Televisión Española». El dictador utiliza el término «el mundo internacional», que los guineanos se aprendieron y repiten hasta nuestros días. El jefe del Estado decía que «España no es ni ha sido nunca colonialista, sino colonizadora y creadora de pueblos». Por supuesto, Franco terminaba sus palabras con un «Guineanos y españoles todos: ¡Viva Guinea! ¡Arriba España!».
En ese momento, la población de Guinea Ecuatorial, según los datos manejados por las autoridades españolas, era de 301126 africanos y 9589 europeos.
Cuando no quedaba apenas tiempo para preparar las candidaturas, una vez más se produjeron disensiones en el seno del Gobierno español, lo que motivó una dispersión de voluntades, quizá la razón del desastre que fueron las elecciones. Carrero Blanco apostó por Bonifacio Ondó, un ex-catequista, que había sido presidente del Gobierno autónomo y muy pro-español, también apoyado por buena parte de los «finqueros» españoles en Guinea y sectores de la Iglesia Católica. Su partido, el MUNGE se consideraba ya como la extrema derecha guineana, proponía una independencia «asociada» y la posibilidad de que españoles formaran parte del Gobierno. El símbolo electoral de Ondó, necesario para quienes no sabía leer, era la gacela.
La diplomacia española, con Castiella a la cabeza, propuso a Atanasio Ndongo, jefe del clandestino MONALIGE, con una concepción más amplia en cuanto a la necesidad de relaciones de Guinea con Occidente, y no sólo con la metrópoli, y mucho más inteligente que Bonifacio, según testimonios de viejos colonialistas españoles. De ideología moderada, proponía que el régimen de autonomía fuera sustituido por un gobierno provisional que preparara la independencia total. También tenía un símbolo gráfico: la palmera.
El candidato de los bubis era Edmundo Bosío Dioco, natural de Rebola. Cuando vio consumada lo que para él era una traición, pronunció unas encendidas palabras en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo (era procurador), mientras mostraba su Carnet Nacional de Identidad y repetía que España le entregaba en manos de sus enemigos, a él que era ciudadano español. Fue una extraña muestra de disidencia que a muchos procuradores emocionó profundamente, henchidos del fervor patriótico necesario en la época para sentarse en ese simulacro de parlamento. Bosío, que tenía el apoyo de gran parte de los cultivadores de cacao, eligió como símbolo electoral la campana bubi.
El último de los candidatos era Francisco Hacías, a quien ya muchos acusaban de oportunista (había pasado por todos los partidos de la oposición), nacionalista radical, furibundo antiespañol y aconsejado por García Trevijano. Era el líder de la Coalición Tripartita o Secretariado Conjunto, formado por disidentes de todos los partidos políticos, incluida la IPGE, que era el grupo más radical. Su símbolo político era el gallo.
Muchos españoles pensaban que España, como habían hecho otros países al conceder la independencia a sus colonias, debía dejar en el poder a un hombre capaz, aunque no fuera el resultado de un proceso electoral escrupulosamente democrático. Curiosamente, una de las dictaduras de Europa había preparado una independencia «democrática» para su colonia. Varias voces se felicitaban por este hecho, y recordaban recientes procesos descolonizadores de otros territorios, como el protectorado español en Marruecos, o Ifni, donde todo fue peor.
El 25 de septiembre se proclaman oficialmente los resultados de las elecciones del domingo, día 22. El acto, encabezado por el presidente de la Comisión Electoral, Ángel Escudero Corral, fue transmitido en directo por la flamante televisión guineana. Allí estaban el presidente de la comisión enviada por la ONU, Mayaki, y un representante del Gobierno español, el subdirector general de África, Juan Durán-Lóriga, según informaba la agencia Pyresa.
Votaron un total de 92956 personas, de un censo de 137550. Se declararon nulos 1281 votos. La candidatura vencedora, con 36716 votos, fue la de Francisco Macías, seguida por la Bonifacio Ondó (31941 votos), Atanasio Ndongo (18223 votos) y Edmundo Bosío sólo fue apoyado por 4795 bubis. Al no haber logrado ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, debía celebrarse una segunda vuelta, el siguiente domingo, entre los dos más votados.
El parlamento quedó muy equilibrado, debido a que los isleños tenían más escaños en proporción a su población. Los partidarios de Ondó, miembros del MUNGE, lograron 10 escaños, los del MONALIGE de Ndongo otros 10, los seguidores de Macías 8 escaños y la Unión Bubi, con sólo un 5,23 % de los votos útiles, se hizo con 7 escaños, un 20 % de la cámara. Los Consejos Provinciales quedaron formados con 5 seguidores de Macías, 4 de Ondó y 3 de Ndongo, en Río Muni, y en Fernando Poo con 4 de la Unión Bubi, tres del MONALIGE y 1 del MUNGE, Una situación extremadamente complicada, en la que debía salir triunfador el más astuto, al no haber ninguna práctica democrática, desconocerse el respeto a las minorías y, por supuesto, el funcionamiento normal de los partidos políticos, ilegales y clandestinos hasta unas semanas antes de las elecciones.
Macías y Ondó se lanzan a una fugaz segunda campaña. Macías logra el apoyo del tercero en discordia, Ndongo, aunque todos sabían que ambos se profesaban un odio mortal. Durante la campaña se habían prometido mutuamente la horca. Bonifacio Ondó espera ayuda de España, pero Luis Jiménez Marhuenda asegura que sólo recibió banderitas para su propaganda. El proceso debía ser limpio y democrático, decían en Madrid, a pesar de que ya se preveía lo peor; el triunfo de Macías.
La segunda vuelta se celebra el 29 de septiembre, sólo dos semanas antes de la fecha prevista para la transmisión del gobierno, y el 3 de octubre Ángel Escudero anuncia, en los estudios de la televisión, los resultados oficiales. Macías había logrado 68310 votos y Ondó 40254, de un total de 110101 votos emitidos (537 fueron anulados). Escudero resalta que en las tres jornadas electorales «celebradas en Guinea en muy corto plazo» el pueblo ha respondido «con el mayor civismo». En este acto no estuvo presente Francisco Macías, pues se encontraba en Río Muni preparando ya su nuevo Gobierno.
El vencedor, en unas declaraciones al periódico Potopoto de Bata, asegura que España tendrá preferencia en Guinea Ecuatorial. «Cuando yo, Masié, digo algo, no cambio de palabra», añadió el flamante presidente africanizando su apellido.
El 12 de octubre, a las 12 del mediodía, Manuel Fraga, en representación del jefe del Estado español y encargado provisionalmente de la cartera de Exteriores, entregó los Poderes al presidente electo de Guinea Ecuatorial. Tras ensalzar la figura «del Caudillo», recordar la actividad colonizadora de España y la buena situación educativa, sanitaria y económica de Guinea, Fraga aseguró a los guineanos que no estaban solos al caminar hacia «un destino de difícil realización». Además de la «compañía adicta y experta» de España, el ministro de Información y Turismo ofreció a Guinea su participación en la comunidad Iberoamericana, «porque el vínculo más fuerte que ligará a Guinea Ecuatorial, no sólo con España, sino con las demás naciones hispánicas, será la lengua… doscientos millones de hispanoparlantes ven con gozo la aparición de una nación soberana cuya Constitución proclama a la lengua española como su idioma oficial». Fraga no podía imaginar que veinte años después la lengua quedaría amenazada por la penetración francesa consecuencia del abandonismo español, en un segundo intento de sacar adelante a la antigua colonia tras el funesto periodo que comenzaba precisamente aquel 12 de octubre de 1968.
Castillo Puche, en una crónica enviada desde Nueva York para Informaciones, aseguraba que «pocas veces se habrá visto en la historia de las Naciones Unidas el desfile, por turno, de más de cuarenta países aclamando y resaltando la labor de una nación en su tarea descolonizadora». Alemania Federal fue el primer país en reconocer al nuevo Estado y el Gobierno español nombró a Juan Durán-Lóriga Rodríguez embajador en la República de Guinea Ecuatorial,
Fraga, al parecer para tratar de evitar actos hostiles, decidió que la bandera española se arriara por última vez en el Palacio de Gobierno antes de lo previsto, cuando todavía no habían llegado los curiosos que querían presenciar tan significado acto. Fue un gesto que molestó profundamente a muchos guineanos y a todos los españoles que había en Guinea.
____________________________
(1). Obiang Nguema, T. Guinea Ecuatorial, país joven. Madrid, Ediciones Guinea, 1985.
http://www.asodegue.org/hdojmc04.htm