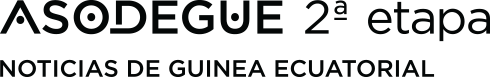Capítulo 3. LAS PROVINCIAS AFRICANAS Y LA AUTONOMÍA 1959-1968.
La consideración de provincias y la concesión de la plenitud de derechos a sus habitantes no convenció ni a los guineanos, ni a la comunidad internacional. Un grupo de guineanos envió a la ONU una protesta y anunciaban su intención de oponerse. Ya existía entonces el movimiento clandestino «Cruzada Nacional de Liberación». La Guardia Civil practicó nuevas detenciones, incluida la de Federico Ngomo, después nombrado presidente de la Asamblea General. Muchos dirigentes optan por exiliarse.
En el seno del Gobierno español se plantea una polémica sobre el futuro de Guinea. El ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, combate la idea del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, de conceder la autonomía a Guinea Ecuatorial, como se llamaba desde 1959. Castiella argumentaba que se debía conceder la independencia a Guinea lo antes posible, pues esta acción daría cierto prestigio a España, país todavía muy aislado en el concierto internacional, y sería una ayuda en los esfuerzos para recuperar Gibraltar. Posiblemente ya entonces Carrero no sólo defendía un proyecto de Estado, sino que miraba por sus intereses materiales en Guinea.
Fue el delfín de Franco quien en 1962, durante una visita a Guinea, reconoció el derecho de autodeterminación de los guineanos, que como ciudadanos españoles estaban representados por seis procuradores en las Cortes de Madrid. Según afirma Castiella en una entrevista concedida a Cambio-16 en noviembre de 1976, un mes antes de morir, se decidió que un ministro del Gobierno fuera a Guinea para pulsar la realidad, pero Carrero dijo que él le acompañaría. Castiella piensa que entonces no merecía la pena que fuera nadie más y considera que aquella visita se preparó «al estilo de los tiempos», con manifestaciones y pancartas preparadas en favor de que los guineanos siguieran siendo españoles. «Desde luego, logró seguir adelante con su terca política que no aceptaba la realidad objetiva del mundo», se lamentaba Castiella de la falta de visión política de Carrero.
Muy poco tiempo después, el 28 de noviembre de 1963, las Cortes Españolas aprueban una ley de autonomía para Guinea, sometida a referendum el 15 de diciembre de 1963. Según Rafael Fernández (1), España siempre trató de jugar con Guinea un papel que le sirviera para lograr cierto reconocimiento Internacional encaminado a sacar a la luz la cuestión de Gibraltar. Finalmente, el territorio africano colonizado por España se divide en las provincias de Fernando Poo y Río Muni. Esa ley fue votada por unas Cortes en las que daban «color» los seis procuradores guineanos, tres en representación de cada provincia.
Es curioso el interés que desde muy joven demostró Carrero por Guinea. En un discurso pronunciado ante el Pleno de las Cortes convocado para aprobar la ley de autonomía, que recoge Rafael Fernández en su «Guinea, materia reservada». Carrero asegura que «la verdadera obra de España en la Guinea Ecuatorial data realmente de la terminación de nuestra Guerra de Liberación». Para afirmar esto se basa en lo que él mismo vio en 1927, como oficial del Cánovas del Castillo, cuando permaneció varios meses levantando el mapa del estuario del río Muni, y sus impresiones recogidas en el viaje que realizó en 1962. «La obra de España en Guinea, aunque bastante desconocida para la mayoría de los españoles, es, sin eufemismos, una de las mejores realizaciones del Movimiento Nacional», dice con evidente poca objetividad. En este largo discurso, plagado de párrafos de exaltación al «Caudillo», asegura que, entre otros logros, «ha desaparecido el clásico desnudismo tropical», porque sus habitantes van «perfectamente vestidos y calzados».
Carrero dice que «en Río Muni y Fernando Poo, ni hay ninguna injusticia que corregir, ni mucho menos ninguna reivindicación que ejercer», y asegura que con el nuevo estatuto, «España ofrece a los naturales de Guinea Ecuatorial una generosa ayuda técnica y económica que ellos mismos han de administrar, y el ser españoles, que, como dijo José Antonio, es una de las pocas cosas serias que se puede ser en este mundo».
El almirante planteaba aquello como una bicoca para los guineanos, pues aseguraba que no se les pedía nada y continuarían «exentos de tener que contribuir por ningún concepto a las atenciones del Estado». Su única obligación era «que trabajen unidos, en orden y en paz, puesto que sólo así podrán asegurar su bienestar». El final del discurso es de verdadera antología. Carrero termina así sus palabras ante las Cortes: «Quizá alguno, de primera impresión, pueda pensar, empleando una frase poco académica en gracia de su claridad, si esto no será «hacer el primo». No; que nadie tenga ese temor. Esto es, simplemente, cumplir un deber con nobleza y desinterés y legislar con el espíritu católico que establece el segundo de los Principios del Movimiento Nacional. Si dais vuestro voto favorable a la Ley que hoy se somete a vuestra decisión, no haréis sino ser fieles a la tradición española, porque…¡España es así!».
Unas semanas antes, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Franco manifiesta, en la XVIII Asamblea de Naciones Unidas, que la Ley «concede la autonomía más amplia a los naturales de los territorios africanos para la gerencia propia de sus asuntos y entrega el Poder Ejecutivo a una organización que se llamará Consejo de Gobierno, a la cabeza de la cual figurará un presidente y que estará integrado totalmente por naturales del territorio». Castiella anotaba que «una Asamblea General, representativa de la población, ostentará el Poder Legislativo en materias de interés específico de los territorios y un Poder Judicial, independiente, atenderá a la administración de justicia… Este esquema de gobierno autónomo queda abierto, naturalmente, a la evolución que el tiempo aconseje y a las decisiones que los interesados tomen en virtud de ese principio de autodeterminación de los pueblos en que está fundamentado».
Lo cierto es que regresan bastantes exiliados y Bonifacio Ondó Edú, un político muy conservador que acababa de fundar el Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial (MUNGE), es nombrado presidente del Consejo de Gobierno. El MUNGE permanece en el poder desde octubre de 1964 hasta la independencia, el 12 de octubre de 1968.
El alto comisario general de España sustituye al gobernador general y las Diputaciones Provinciales se convierten en Consejos Provinciales.
Tras la proclamación de la autonomía se vivió un tiempo idílico durante algunos meses, o al menos así lo recuerdan tanto viejos guineanos, especialmente los bubis de la isla, como los colonos españoles. Santa Isabel era una de las ciudades más bonitas, divertidas y surtidas del golfo de Guinea, donde acudían a pasar sus vacaciones los europeos que vivían en los países vecinos. En la isla de Fernando Poo había de todo, los hoteles ofrecían un servicio inigualable y la población se aprovechaba de una educación primaria muy extendida y una sanidad bastante bien organizada, con personal competente y numerosos centros hospitalarios. Mientras en 1961 la tasa africana de mortalidad infantil estaba entre el 150 y el 200 por mil, en Guinea era del 40,1 por mil. La tasa de escolarización en la colonia española era del 90 % y en la isla de Fernando Poo casi se había eliminado el analfabetismo (La escolarización en Camerún rondaba el 64 % y en Nigeria el 34 %), La renta per cápita de Fernando Poo era de 332 dólares en 1966, la mayor del África negra, a excepción de Sudáfrica. Para el conjunto de los dos territorios la renta per cápita era de 183 dólares, pues la de Río Muni era menor (133 dólares). Cuatro años antes la renta de la colonia era de 132 dólares, según cifras oficiales del Gobierno español.
Según un informe del Ministerio de la Cooperación de Francia, publicado en 1980, «España había decidido, desde finales de los años 50, implantar sólidamente su cultura y su lengua en Guinea, abandonando oficialmente las teorías de algunos de sus funcionarios coloniales que consideraban a los africanos como incapaces de asimilar una enseñanza europea».
En la década de los 60 se alcanzan las 40.000 toneladas de cacao, de una calidad extraordinaria, y la explotación de madera adquiere también un gran desarrollo. En 1966 y en 1968 la madera enviada a España superó las 360.000 toneladas, También tenía cierta importancia la producción de café (8.000 toneladas) y la pesca, especialmente la artesanal pues los guineanos eran grandes consumidores de pescado. A pesar de la debilidad del mercado local, la actividad industrial era floreciente, especialmente la dedicada a la transformación de los productos agrícolas, y Guinea tenía la cifra más elevada de exportaciones por habitante de África, 135 dólares en 1960 (en Gabón era de 105 dólares), aunque por supuesto la riqueza estaba muy mal repartida, como en toda economía de corte colonial en la que la explotación de recursos está enteramente en manos extranjeras. En Guinea no sólo los patronos eran extranjeros, españoles básicamente, sino que una gran parte de la mano de obra era también nigeriana, por lo que el dinero salía del país por arriba y por abajo,
Además, una situación política anómala en la metrópoli tenía que verse reflejada en la colonia. Si no había libertad en España, difícilmente las autoridades coloniales, o los gobernadores provinciales de esos territorios meridionales, en su mayoría militares, podían conceder el más mínimo respiro político a los guineanos. Posiblemente aquí se sentaron las bases del fracaso de la descolonización. Los políticos guineanos se habían curtido en un miserable exilio en Camerún y Gabón, donde los franceses los controlaban para evitar cualquier contagio revolucionario, o en las Cortes españoles, donde los más sumisos asistían a las sesiones que tenían lugar en la parodia de Parlamento franquista.
Otro elemento diferenciador del caso guineano era la carencia de una educación superior. España organizó una aceptable enseñanza básica, un bachillerato muy extendido -aunque los niños guineanos tenían que aprenderse la lista de los ríos que desembocan en cada una de las vertientes de la península Ibérica antes que la geografía de su país o de su continente- pero no fomentaba el ingreso de los guineanos a la Universidad y los contados que cursaron estudios superiores eran vistos con malos ojos y, además, tenían difícil colocación en Guinea.
Desde tiempo antes ya habían surgido nuevos partidos políticos que se mantenían en la clandestinidad. Atanasio Ndongo Miyono, aunque estaba exiliado en Gabón, es nombrado secretario general del Movimiento Nacional para la Independencia de Guinea (MONALIGE). Un grupo de exiliados en Camerún fundan la Idea Popular de Guinea Ecuatorial (IPGE), formado fundamentalmente por fang y a la que posteriormente se suma Francisco Macías. Varios dirigentes políticos plantean, desde 1965, sus anhelos independentistas en los principales foros internacionales, mientras critican al MUNGE, que consideran vendido a las autoridades españolas e inútil para satisfacer los intereses guineanos. Nutrían sus filas consejeros del gobierno autónomo y procuradores en Cortes.
Muy pronto surge el problema étnico. Aunque todos los guineanos proceden del tronco bantú, los bubis de Fernando Poo tienen menos en común con los fang de Río Muni que un sueco con un español. Los bubis tenían miedo de un gobierno guineano en el que formaran parte los fang, mucho más aguerridos, y preferían la formación de dos entidades distintas, quizá dos países, o incluso mantenerse bajo la dependencia de la metrópoli, situación que no les disgustaba pues se habían acostumbrado a vivir y servir a los blancos. Los isleños habían sufrido una colonización y cristianización más antigua y profunda que la que se había producido en la zona continental. Los fang eran cazadores nómadas y sólo se establecían temporalmente en poblados que los hombres abandonaban, al casarse, para fundar otros asentamientos. También se diferenciaban de los bubis por el odio profundo que sentían por el blanco.
Muchos colonos y las autoridades españolas fomentaban la división entre bubis y fang, para desprestigiar al movimiento independentista guineano. El 1967 se crean la Unión Bubi y la Unión Democrática Fernandina, formada esta última por descendientes de negros traídos en la primera mitad del siglo desde otros lugares de la costa occidental africana, como Liberia, Sierra Leona o Ghana, y de otras islas españolas del Caribe, ya entonces asentados en Fernando Poo.
Las autoridades españolas habían dispuesto que se alternaran en la presidencia de la Asamblea General los presidentes de la diputación de Fernando Poo y de Río Muni, Enrique Gori Mombubela y Federico Ngomo, para tratar de establecer un equilibrio entre la isla y el continente.
Cuando comenzó a hacerse difícil la ocultación de los creciente problemas guineanos en España, el embajador en la ONU, Jaime de Piniés, comunicó al secretario general, U Thant, que su país había decidido convocar una Conferencia Constitucional, en septiembre de 1967. Para controlar su formación y revisar la situación viaja a Guinea una misión de la Comisión Descolonizadora de la ONU, presidida por Kolier, delegado de Sierra Leona. Empezaba así el desgraciado proceso que terminó conla abrupta ruptura con la metrópoli, pocos meses después del acceso de Guinea a la independencia.
____________________________
(1). Fernández, R. “Guinea, Materia Reservada”. Madrid, Sedmay Ediciones, 1976
http://www.asodegue.org/hdojmc03.htm